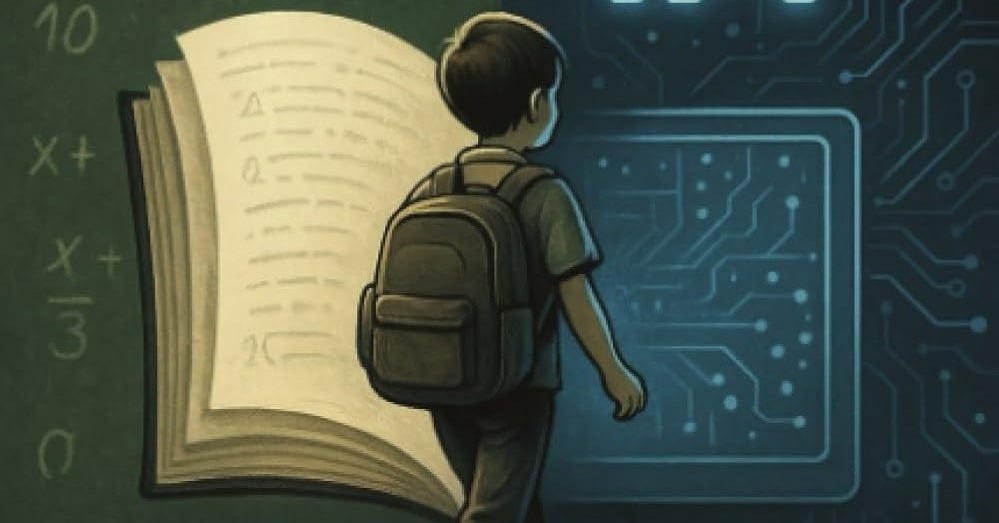La paradoja de la ilusión de control
La trampa silenciosa
Hay momentos en los que sientes que por fin tienes los pies bien puestos en la tierra. Que entiendes el terreno que pisas, que manejas los códigos, que estás relativamente al día.
Y entonces, sin previo aviso, alguien cambia el suelo bajo tus pies.
Sin ruido. Sin drama. Sin previo aviso.
Pero con consecuencias muchas veces inimaginables.
Y cuando te das cuenta, es demasiado tarde. Y el golpe, cuando llega… es morrocotudo.
En estos días, con la publicación de “De la EGB a la IA”, he vuelto a pensar mucho en esa sensación.
El libro, escrito junto a mis compañeras y compañeros del Think Tank Mundos Posibles, nació de una pregunta tan directa como incómoda:
¿Cómo sobrevivir en un entorno laboral que no para de cambiar?
No hablamos solo de herramientas, sino de actitudes mentales y enfoques vitales.
De cómo enfrentamos lo que no controlamos.
De cómo nos afecta esa trampa tan humana que es la ilusión de control.
Porque el entorno actual no solo es volátil.
Es traicionero para quienes siguen creyendo que el mapa del pasado sirve para el terreno del futuro. Y que el mapa es una representación fiel del territorio, cuando solo es un modelo para simplificar nuestra forma de comprender el mundo.
El mundo corporativo hoy está lleno de automatismos, métricas, dashboards, tecnología…
Y sin embargo, seguimos tropezando una y otra vez con la misma piedra:
La falsa sensación de que tenemos el control.
La edición de este fin de semana de Innovation by Default es precisamente, una invitación a mirar de frente a esa paradoja.
A pelarla capa por capa: psicológica, histórica, tecnológica, espiritualidad.
Y a preguntarnos:
¿Qué pasa cuando construyes tu carrera, tu estrategia o tu identidad sobre una ilusión?
Spoiler: no pasa nada al principio.
Hasta que pasa todo.
La trampa silenciosa
La ilusión de control es uno de esos sesgos que funcionan como un ruido de fondo mental: está ahí, influye en casi todo, pero rara vez somos conscientes de su presencia.
Fue la psicóloga Ellen Langer quien, en los años 70, lo demostró empíricamente: basta con ofrecer una sensación de elección, aunque sea ilusoria, para que las personas actúen como si tuvieran influencia sobre lo aleatorio.
No importa que el resultado sea independiente de nuestras acciones.
Si sentimos que decidimos algo, creemos que controlamos todo.
Daniel Kahneman, en Thinking, Fast and Slow, lo explica desde otra perspectiva: el sistema rápido de pensamiento aquel intuitivo, emocional, impulsivo, prefiere la ilusión de certeza a enfrentarse a la incertidumbre. Y como el pensamiento lento: el crítico, analítico, es más costoso, lo usamos poco. Así es como los sesgos ganan la partida sin que seamos conscientes.
Pero esto no es solo teoría.
Lo vemos cada día, en lo personal y en lo profesional.
Cuando seguimos con ese ritual absurdo antes de una presentación importante…
Cuando asumimos que ser más productivos es tener el control del futuro…
Cuando nos culpamos, o culpamos a otros, por cosas que jamás estuvieron en nuestras manos.
Desde la clínica psicológica, como expone el libro Descontrólate, este fenómeno tiene una dimensión incluso más profunda: el control se convierte en compulsión. Es decir, repetimos actos, pensamientos o hábitos que nos dan una sensación momentánea de dominio, pero que en realidad solo sirven para calmar la ansiedad de lo incierto.
Y aquí aparece la verdadera trampa.
Porque cuanto más tratamos de controlar todo, más frustración sentimos cuando algo escapa.
Lo paradójico es que la ilusión de control no nos protege del error, nos predispone al desgaste.
En muchos casos, este sesgo funciona como un mecanismo de protección motivacional. Nos hace creer que nuestras acciones siempre tendrán impacto, porque lo contrario sería aceptar nuestra vulnerabilidad. Pero cuando esa creencia choca contra la realidad, cuando fallamos, cuando el plan no sale, cuando algo se rompe sin previo aviso, el mazazo es doble:
Por el fracaso propiamente dicho
Y por haber construido nuestra autoestima sobre una base falsa.
Además, en contextos profesionales o de liderazgo, la ilusión de control genera un exceso de confianza, reduce la capacidad de anticipar riesgos y puede conducir a errores sistémicos. Cuanto más alta es la posición, más difícil es cuestionar esa sensación de omnipotencia.
Y así, día a día, sin que lo notemos, la ilusión se convierte en estructura.
Nos organizamos alrededor de dashboards, métricas, herramientas, como si eso bastara para domesticar el caos. Pero lo que hacemos, muchas veces, es distraernos de lo que sí podemos influir:
nuestra atención,
nuestra preparación,
nuestra capacidad de responder con integridad ante lo inesperado.
En lugar de usar el control como brújula, lo convertimos en superstición.
Historia: el control como relato de poder
Desde que tenemos registro de la historia humana, el deseo de control ha sido mucho más que una aspiración individual: ha sido una narrativa estructural colectiva. El poder, en casi todas sus formas, se ha construido sobre una promesa implícita:
“Yo controlo, por tanto, te protejo”.
Religiones, imperios, partidos, corporaciones… Todos han sostenido su legitimidad sobre la idea de que son capaces de anticipar, ordenar y gobernar el caos.
Y, en consecuencia, merecen obediencia.
La paradoja es que ese control rara vez ha sido real, pero la promesa sí ha sido efectiva.
Esta narrativa del control se ha usado como herramienta de dominación y de polarización, generando sistemas que confunden estabilidad con rigidez, y seguridad con sumisión.
Se construye la ilusión de que quien más controla, más sabe.
Y quien más sabe, más derecho tiene a decidir por los demás.
A lo largo de los siglos, esa lógica ha tenido consecuencias devastadoras:
Guerras en nombre del orden o la fé.
Colonizaciones para “civilizar” o “evangelizar”.
Proyectos sociales o tecnológicos que prometen progreso y terminan generando exclusión o vigilancia masiva.
Lo que cambia, con cada época, son los dispositivos a través de los cuales se manifiesta ese relato: Antes fueron los reyes, después los algoritmos. También lo fue el clero, ahora es el dato.
Pero la narrativa base persiste:
Controlar es igual a merecer poder.
Y sin embargo, la historia nos enseña lo contrario.
Las estructuras que se obsesionan con el control absoluto terminan generando fragilidad, no fortaleza. Como señala el enfoque de la antifragilidad de Nassim Taleb, los sistemas verdaderamente resilientes no son los que controlan cada variable, sino los que aprenden a adaptarse cuando las variables cambian.
La paradoja histórica es que cuanto más intentamos blindar el futuro desde estructuras de control, menos margen dejamos para la adaptación, y más ciegos nos volvemos a los puntos de ruptura.
Y aún así, seguimos repitiendo el patrón.
Porque nos cuesta aceptar una verdad incómoda:
La historia no está hecha sólo de decisiones conscientes. También está moldeada por el azar, la incertidumbre, el error y la capacidad de responder ante todo ello sin pretender dominarlo todo.
Hoy, en pleno siglo XXI, ese relato de poder sigue vivo. Solo ha cambiado de disfraz.
Ya no promete control sobre las cosechas, sino sobre los mercados.
No sobre la voluntad de los dioses, sino sobre los comportamientos humanos.
Y en ese relato, la tecnología ha tomado el relevo de la fe.
Tecnología: la gran promesa del control total
Si en el pasado el poder se sostenía en mitos religiosos o ideológicos, hoy tiene una nueva deidad: la tecnología.
Vivimos en un entorno en el que casi todo lo profesional, y buena parte de lo personal, está intermediado por plataformas, datos, algoritmos, dashboards y métricas.
Para ello hemos repetimos un mantra como si fuese las leyes del rey Salomón:
“Si lo puedes medir, lo puedes controlar. Y si lo puedes controlar, puedes anticiparte.”
Y he aquí la pregunta, entonces, ¿el control se ha vuelto cuantificable?
Pero esa duda, disfrazada de falsa promesa arrastra consigo una trampa sofisticada.
Como explica Daniel Kahneman en Thinking, Fast and Slow, cuando nos enfrentamos a sistemas complejos con muchas variables, el pensamiento rápido tiende a simplificar la incertidumbre en patrones familiares. Vemos causalidades donde no las hay, y tomamos decisiones confiados en datos que en realidad no explican, sólo describen.
Y cuanto más sofisticadas son las herramientas, más potente es la ilusión de certeza que generan.
La tecnología, lejos de reducir el sesgo de la ilusión de control, lo refuerza: nos da más botones, más variables, más simulaciones y con eso, más sensación de dominio, aunque no sepamos realmente cómo funcionan los sistemas que usamos.
El riesgo es que en contextos de alta responsabilidad, esta ilusión no solo afecta a individuos, sino a estructuras enteras.
Se toman decisiones estratégicas basadas en dashboards, no en realidades vivas.
Se confunde la precisión del dato con la certeza de su interpretación.
Es la paradoja contemporánea: cuanta más tecnología usamos para controlar la incertidumbre, más vulnerables nos volvemos cuando esa incertidumbre no sigue las reglas del modelo.
Por eso, hoy más que nunca, cobra sentido el concepto de “tecnolatría”: la fe ciega en la tecnología como sistema de control total.
Un nuevo mito moderno que sustituye el pensamiento crítico por la delegación pasiva en lo automático.
Y cuando la automatización o los algoritmos fallan, porque fallan, el sistema no se adapta, no se autorregula: se colapsa.
En el fondo, esto conecta con lo que la BBC llamó la mentalidad de la paradoja:
la capacidad de sostener dos verdades que conviven en tensión.
Por un lado, que la tecnología puede ser una herramienta de empoderamiento real.
Por otro, que nunca eliminará la incertidumbre ni resolverá todos los dilemas complejos.
Y aquí entra una pregunta clave para líderes, profesionales, equipos:
¿Estamos usando la tecnología para ampliar nuestra capacidad de acción o como un escudo frente al miedo a perder el control?
Porque no es lo mismo apoyarse en la tecnología que esconderse detrás de ella.
No es lo mismo usar el dato como punto de partida que convertirlo en dogma.
Espiritualidad: rendirse no es fracasar
En el fondo, toda esta conversación sobre control. Ya sea personal, histórico o tecnológico conduce a un mismo lugar: nuestra relación con la incertidumbre.
Con la fragilidad.
Con el hecho de que, por más que hagamos… hay cosas que simplemente escapan a nuestra voluntad.
Porque si bien el control es una necesidad psicológica básica. Nos da seguridad, estructura, propósito, pero también puede convertirse en una cárcel mental.
La ansiedad no surge sólo por lo que no podemos controlar.
Surge también por querer controlar lo que jamás estuvo a nuestro alcance.
El libro Descontrólate lo aborda desde una perspectiva clínica: muchas compulsiones, revisar el mail cada 5 minutos, planificar cada hora del día, buscar certezas donde no las hay. Son intentos de suprimir la angustia existencial.
Pero, paradójicamente, cuanto más obsesivo es el control, más inestable se vuelve el equilibrio interno.
Este mecanismo es tan humano como universal.
Y sin embargo, la única salida es aceptar el límite.
Aceptar que no siempre vamos a entender, anticipar o dominar lo que nos pasa.
Aceptar que no hay plan sin grietas.
Ni algoritmo sin sesgo.
Ni camino sin sombra.
Y que rendirse en este contexto, no es fracasar, sino ceder el lugar justo al misterio, a lo que no se puede nombrar ni controlar ni medir.
Esta es la base de lo que algunas filosofías y corrientes terapéuticas llaman “aceptación radical”.
No resignación.
No indiferencia.
Sino la capacidad de ver la realidad tal como es, y actuar desde ahí, sin añadirle capas de juicio o expectativa irreal.
Y eso no es debilidad.
Es fortaleza.
Porque vivir desde la aceptación no significa no hacer nada, sino enfocar la energía en lo que realmente podemos cultivar: la atención, la actitud, la presencia, la intención.
De nuevo, aquí encaja el concepto de la mentalidad de la paradoja: sostener tensiones sin necesidad de resolverlas.
Caminar con el mapa sabiendo que no es el territorio.
Hacer planes sabiendo que probablemente no saldrán como esperabas.
Seguir adelante, aunque no entiendas todo lo que está por llegar.
También déjame recordarte que si te gusta la tecnología, el podcast de Código Abierto puede ser una muy buena opción.
Food for thought
La paradoja de la ilusión de control es sutil, pero poderosa.
Nos promete estabilidad, pero entrega ansiedad.
Nos ofrece seguridad, pero roba espontaneidad.
Aceptar la falta de control no es perder el poder.
No se trata de vivir a la deriva.
Tampoco de caer en la trampa de “soltar todo”.
Se trata de identificar con honestidad qué está en tus mano y qué no.
Es comenzar a usarlo donde realmente sirve.
Porque al final, lo que más importa no es controlar todos los aspectos de la vida.
Es estar disponible para vivirla.
Nos leemos la próxima semana.
Y eso es todo por hoy. Si algo de lo que has leído te ha removido, dímelo.
Ya sabes que estoy al otro lado si quieres comentar, discrepar o simplemente saludar.
Que nunca te falten ideas, ni ganas de probarlas.
A.
P.D. Si este tema te ha removido o te ha hecho pensar en tu propia relación con el control, ya sea en lo personal, lo profesional o incluso lo tecnológico, aquí tienes un puñado de lecturas que amplían la mirada desde distintos ángulos. Todas han inspirado, directa o indirectamente, esta edición de Innovation by Default:
📘 De la EGB a la IA – Think tank Mundos Posibles (varios autores). Un libro colectivo (del que tengo la suerte de ser coautor) que explora cómo adaptarnos y prosperar en un mercado laboral en transformación constante. Entre la experiencia generacional y la mirada hacia el futuro.
📕 Descontrólate de Xavier Guix. Una mirada clínica y personal sobre la obsesión por el control, la ansiedad cotidiana y cómo empezar a vivir desde otro lugar.
📗 Pensar rápido, Pensar Despacio de Daniel Kahneman. Un clásico imprescindible para entender cómo los sesgos cognitivos, incluida la ilusión de control, modelan nuestras decisiones más importantes… sin que nos demos cuenta.